Suerte
Caminando por uno de los lugares antiguamente proclamados más bellos del mundo, refrescaba mis ojos con otros de mirada roja y limpia. Nunca antes el rojo vigilante me había significado la sangre de una vida, que a cada segundo se va borrando de la faz de la tierra, como evaporándose con los calores blancos del polvo de los zapatos. Por mi parte, los míos, estaban siendo refrescados con tímidos cadáveres de lluvia. Mientras, con aire sepulcral, un pescador negro mostraba arrogante un pez gigante, ofreciéndo a los árboles igualmente rojos; rojos de hambre, de sangre, sangre de soles artificiales que se dan a cada noche, junto con los que intentan dar contraste y juegan entre las hojas. Y en el cielo: la oscuridad. La oscuridad estúpida de una ciudad, cuyo negro no es el negro sino el gris. Gris arriba y gris abajo. En medio, hologramas.
En cada movimiento ocular había una salto de realidades, el charco, el lago, la mujer, el hombre, el cielo azul y el rojo, la rana, la hoja, la casa, el ladrón blanco, el azul, el de espacio, el de miradas y yo, ladrona de momentos.
La paradoja del día llegó cuando el camino para caminantes se acabó. Primero la máquina y luego el hombre. Esta vez, el hombre simplemente desapareció en un triángulo amarillo, seguido de rayas blancas que también iban desapareciendo. Aunque, en realidad ahí estaba el camino, siempre estuvo, sólo que fue sepultado por el mar negro, duro, caliente y frío como sólo un buen pedazo de gris sabe ser.
Había que conseguir una carroza verde ecológico para seguir con el camino de hologramas. Sin tardanza llegó uno que me dijo las dos verdades más grandes que he escuchado desde que celebré un año más de vida. Y de pronto salió de mi boca la explicación más sincera arrancada de lo más profundo de mi yo: Confío en la buena suerte, si no, no habría tomado este camino.
En cada movimiento ocular había una salto de realidades, el charco, el lago, la mujer, el hombre, el cielo azul y el rojo, la rana, la hoja, la casa, el ladrón blanco, el azul, el de espacio, el de miradas y yo, ladrona de momentos.
La paradoja del día llegó cuando el camino para caminantes se acabó. Primero la máquina y luego el hombre. Esta vez, el hombre simplemente desapareció en un triángulo amarillo, seguido de rayas blancas que también iban desapareciendo. Aunque, en realidad ahí estaba el camino, siempre estuvo, sólo que fue sepultado por el mar negro, duro, caliente y frío como sólo un buen pedazo de gris sabe ser.
Había que conseguir una carroza verde ecológico para seguir con el camino de hologramas. Sin tardanza llegó uno que me dijo las dos verdades más grandes que he escuchado desde que celebré un año más de vida. Y de pronto salió de mi boca la explicación más sincera arrancada de lo más profundo de mi yo: Confío en la buena suerte, si no, no habría tomado este camino.
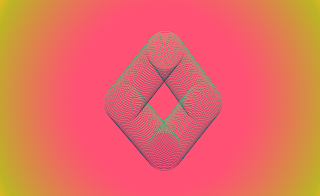
Comentarios
Besos,Luciano